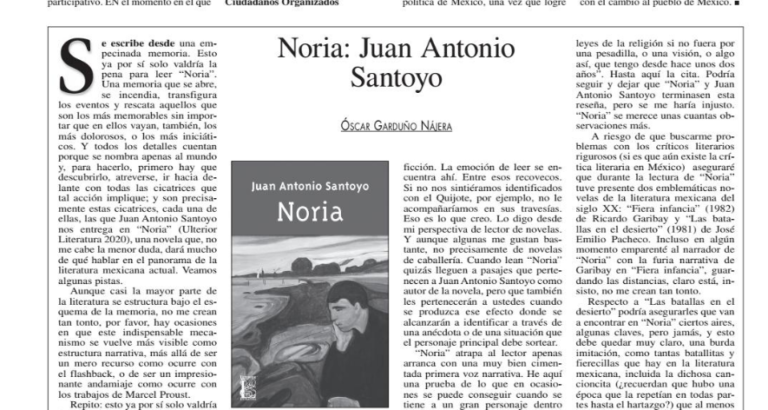Entrevista íntegra a Gabriel González Núñez con motivo de la publicación de su novela La dama errante en la ciudad del fin del mundo.
Para dossier de prensa clic aquí.
ENTREVISTADORA: Tu novela se construye a través de fragmentos, inserciones documentales. ¿Qué posibilidades narrativas encuentras en la discontinuidad y el vacío?
GABRIEL GONZÁLEZ NÚÑEZ: Considero que todo relato es fragmentario. Desde el momento en que el autor decide incluir cierta información y omitir otra está generando vacíos está presentando cierta discontinuidad. En esta novela yo tomo esa posibilidad, ese recurso, y lo exploto porque ofrece algunas posibilidades interesantes. Permite no perder el tiempo en información, datos, anécdotas que no aportan algo hacia el sentido general de la novela. Permite abarcar, en este caso en particular, un tiempo histórico-geográfico muy extenso, sin tener que entrar en los detalles de qué exactamente es lo que une todas estas cosas. Y, sobre todo, le permite al lector llenar algunos de los vacíos que, cree, es algo enriquecedor para quien lee la obra.
En lugar de una figura de hazañas, épica o tradicionalmente fuerte, el personaje central es errante, esquiva, casi evaporada. ¿Qué dice eso de nuestra forma contemporánea de habitar el mundo y de contar historias?
Creo que la mayoría de las personas hoy en día habitamos el mundo de una forma esquiva, casi difusa, errante. Esto sucede porque hemos abandonado la etapa histórica de las certezas. Considero que en su momento las certezas las brindó la religión, el sistema de creencia que nos ligaba a Dios, como fuera que se lo entendiera. Muy pocos ponían en duda la revelación en cuanto al Hombre (con H mayúscula) y su lugar en la tierra. Luego a esto le siguió la Revolución Científica, que descartó las certezas anteriores para aportar una serie de certezas diferentes, basadas en la observación. Estas certezas se abrazaron con optimismo ya que permitían vaticinar incluso un futuro utópico. Y, sin embargo, con el inicio del siglo XX, lo que vivimos es dos guerras mundiales y sus horrores. Vimos unos procesos tecnológicos que fueron royendo nuestro sentido de comunidad. Esto nos llevó a entender que las certezas anteriores estaban llenas de lagunas. Lo vemos, por ejemplo, en la deconstrucción, una forma de entender las cosas que arrasa con lo que creíamos creer pero que no reconstruye muy bien. Este tipo de actitudes llegan a permear nuestra forma de entender muchas cosas. Lo común hoy en día, en un mundo desilusionado por las promesas fallidas de los siglos anteriores y enfermo de una especie de individualismo fallido donde el valor máximo es la realización personal, cada uno empieza a deambular, sin entender bien su lugar en el mundo. Como escribí en el poema «Sin lugar a dudas»: todos vivimos como si algo / como si alguien… Solo que muchas veces no sabemos qué ese algo, quién es ese alguien. Y esto, lógicamente, afecta todo, incluso nuestra forma de contar historias.
Muchos elementos en la novela dialogan con lo que podríamos llamar “fantástico frío”: atmósferas opacas, lo inexplicable no subrayado, el extrañamiento cotidiano. ¿Te interesa ese territorio literario entre el enigma y lo real?
No sé si me encanta el término «fantástico frío», porque para mí la novela no es fría; es todo lo contrario, es muy humana. O eso me parece a mí. Como sea, es cierto que algunas de sus atmósferas son lúgubres, opacas, que los personajes existen una especie de penumbra. Es cierto que la novela busca habitar ese espacio entre el misterio, lo enigmático y lo cotidiano, lo conocido. Es un espacio que me interesa en la literatura porque esta permite explorarlo de formas que no podemos fuera de ella. Considero que todos vivimos en el misterio… y no lo sabemos. Considero que la vida es mucho más que lo que los ojos pueden ver o los oídos pueden percibir. Y la literatura es una herramienta para explorar ese espacio, eso que hay más allá de los ojos pero que es real.
La ciudad del fin del mundo es extrañamente reconocible: puede ser una capital olvidada del sur, un lugar fuera del mapa, o un estado mental. ¿Cómo construiste este espacio sin anclarlo del todo? ¿Y qué papel juega lo geográfico en la narrativa hispanoamericana actual?
Para mí era importante que la ciudad del fin del mundo, el lugar principal donde se iba a ambientar la novela, fuera un fiel reflejo de un estado de ánimo, de una sensación interna de los personajes. Hoy por eso su ubicación en cierto modo fuera del mapa. A su vez, la realidad es que todos escribimos desde lo que conocemos. Y entonces lo que hice para crear ese ambiente familiar pero extraño fue recordar lugares en los que he estado, en los que he vivido o que he visitado, no para describirlo como reportaje de viaje, sino para sacar de ellos los elementos que me permitieron en un momento dado sentirme de cierta forma, experimentar cierta sensación, digamos, y colocarlos todos allí en ese lugar. Insisto, como escritores no podemos escapar las geografías que habitamos. Y esto se nota en la literatura latinoamericana. Es imposible imaginarse a Macondo en un lugar que no sea la Colombia caribeña. Es imposible pensar en el Leoncio Prado en un sitio que no se sienta como Lima. Un cuento como «¡Diles que no me maten!» sólo puede ser imaginado en la geografía árida de México.
Desde hace años se habla del “post-boom” o de la “posautenticidad” en la literatura latinoamericana. Tu novela parece escrita desde otro margen: sin el barroquismo del realismo mágico, pero también sin el hiperrealismo urbano dominante. ¿Dónde sientes que dialoga tu voz dentro de ese mapa literario?
Y que cada vez más considero que al escribir me siento más cómodo en los ambientes de síntesis, alejados de los extremos. Eso no quiere decir que no me guste la literatura de género, incluso que no me guste escribirla. Sencillamente que considero que la literatura es más rica cuando toma libremente de todas partes y nos presenta algo «raro», precisamente porque está en el medio. Trato de tener cuidado con los pendulazos. Nos vamos de una literatura muy fantástica —no en todos los escritores, pero sí en muchos de ellos— a una literatura de la urbe precisamente, donde todo es muy realista, donde lo que importa es el testimonio. Los dos extremos ofrecen cosas sumamente interesantes. Cosas que valen la pena. También creo que se puede lograr una síntesis en que podamos explorar de forma realista muchas cosas y, sin embargo, permitirnos la fantasía necesaria como para llegar donde el testimonio puro y duro no nos permite llegar. Nomás por dar un ejemplo de esto, existe un género que en inglés se llama steampunk, que tiene una estética propia que es muy interesante. Elementos de ucronía decimonónica con una tecnología muy basada en el uso del vapor, del carbón. Se me hace súper interesante, pero a veces se cometen excesos en este tipo de literatura porque parece que lo que más importa es la estética del vapor. En cambio, creo que se puede utilizar para explorar ideas interesantes, no solo cazar villanos en dirigibles, y es lo que traté de hacer en el cuento «Los inventos del padre Dámaso Antonio Larrañaga, Ministro de Relaciones Exteriores». Traté de proponer un steampunk latinoamericano que evitara los excesos del vapor y sin embargo explorara, ucronía mediante, ciertas ideas que un cuento puramente histórico no puede explorar.
En tiempos de urgencias narrativas, novelas de consumo rápido y algoritmos que premian la inmediatez, tú apuestas por una obra pausada, fragmentaria y profundamente reflexiva. ¿Es una declaración estética, política o ambas?
Es una necesidad espiritual. La cultura de la inmediatez en la que vivimos, para mí, es nociva. Creo que muchas personas hoy por hoy no sabemos esperar. Estamos buscando un video en YouTube y si dura más de 5 minutos no nos planteamos siquiera mirarlo. Hoy en día con TikTok y otras tecnologías como estas cualquier cosa que dure más de 30 segundos resulta insoportable. Ahora mismo, esta entrevista ya se vuelve tan dilatada que sospecho que casi nadie la leería entera. Y pienso que esta desesperación por lo inmediato nos hace daño a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel físico, en una palabra: a nivel espiritual. Por eso, al escribir la novela me propuse un ritmo en el cual lo que importase fuera el desarrollo de los personajes, en el cual el lector pudiera sentarse y sentirse cómodo sin la necesidad imperante de salir corriendo en busca del siguiente entretenimiento. Y bueno, no sé, capaz que sí, que es una declaración estética. Y ética.
Hay en el texto referencias veladas a épocas distintas, nombres suprimidos, detalles difuminados. ¿Qué te interesa de construir una novela que rehúye las certezas y la identificación directa? ¿Qué espera tu narrador del lector?
La novela rehúye la identificación directa porque me interesaba contar algo sobre la experiencia humana en sí, reflexionar sobre algunos aspectos de lo que es ser humano. Para que fuera universal tenía que divorciar el texto de una geografía precisa, de una cultura en particular, pero para que fuera auténtica, tenía que valerme de todos esos elementos, esas geografías, decíamos antes, esas situaciones y personajes que son reales. Es así que llegué a un punto intermedio, una penumbra anclada en la realidad pero apenas fuera de foco, para que el lector pudiera identificarse en lo que lee grosso modo pero sin que necesariamente fuera algo tan particular que resultara ajeno a A o B lector. En ese sentido la intención es casi borgiana, porque quise contar todas las historias, o un gran número de ellas, sin contar ninguna en particular. Una historia que abarque todas porque no es ninguna. Esto quiere decir, supongo, que si bien espero que la lectura sea asequible, le exige un poco al lector. No se trata de una lectura pasiva, me parece.
¿Qué lecturas recientes —latinoamericanas o no— sientes que están dialogando con esta misma necesidad de narrar desde la errancia, el desarraigo o lo inubicable?
Cuando uno crea un sitio como la ciudad del fin del mundo, es difícil no pensar en lugares como la Santa María de Onetti o incluso la Comala de Rulfo. La responsabilidad de crear un escenario nuevo es un diálogo en sí con otros escenarios creados antes, pero en lo que tiene que ver con el ambiente en sí, un ambiente medio «raro», medio enrarecido, mejor dicho, hay cierto diálogo con Mario Levrero, y me parece también, con Felisberto Hernández, por esa ambientación fantástica y hasta cierto punto inubicable pero también reconocible. Bueno, y después que escribí la novela leí Érase una vez en la taberna Swann, un libro de Diane Setterfield, y me sorprendió los puntos en común entre esta novela de penumbras inglesas y mi propio manuscrito. Creo también que el cuento «Las catarinas» de Mircea Cărtărescu entabla un diálogo con La dama errante en la ciudad del fin del mundo.
Hablando del desarraigo: Has vivido fuera de Uruguay desde tu juventud y actualmente trabajas como académico en los Estados Unidos. ¿Dirías que la condición de extranjero, de quien habita otros idiomas y geografías, permea también el carácter errante de tu protagonista? ¿Qué te ha enseñado esa distancia —física, lingüística y cultural— sobre el modo en que narramos el origen, el hogar o el exilio?
Sí, claro. Yo mismo soy una especie de judío errante. Más de una vez he mencionado a los amigos que me siento como un cardo que flota de un sitio a otro llevado por el viento. Me identifico mucho con el desterrado. Y creo que esto me ha enseñado algunas cosas, Por una parte, uno no puede evitar llevar la patria adentro. Uno no puede evitar llevar su cultura a cuestas, no puede evitar llevar todo aquello que le fue legado. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todo lo que ellos construyeron y le dieron a uno, eso vale un montón, muchísimo. Como me enseñó a mí una maestra de primer año de escuela —se llamaba Olga, todavía la recuerdo—: vayas donde vayas, lo que te dio tu terruño lo llevás adentro. A su vez, al ir deambulando de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, de país en país, al ir conociendo distintas gentes y pueblos, eso de a poquito te va cambiando, te va transformando. Aprendemos a valorar otras cosas. Con cada cambio de horizonte, si abrimos el corazón, comprendemos, aunque a veces no los compartamos, puntos de vista diferentes. Todo esto es muy enriquecedor. Pero también se paga un precio. Es decir, aprendí que así como uno gana mucho, al dar vueltas por el mundo, uno pierde mucho. Nunca podemos olvidar la querencia, como nos recuerda Morosoli. Entonces, yo creo que Zitarrosa tiene razón, cuando uno se va del pago, no se debe olvidar de él. No puede. A su vez, cuanti más lejos se va uno, más se da cuenta que el mundo es un lugar muy grande, muy complejo. Muy rico, sí, pero también muy incierto. Y, claro, uno no puede evitar plasmar lo que es en sus escritos. Yo creo que esa búsqueda constante y, a su vez, esa necesidad constante de un ancla, eso se refleja no sólo en esta novela, sino en casi todo lo que escribo. Es muy evidente, me parece, cuando se lee mi antología de cuentos Rumbos. Esa es una de las lecciones que me ha enseñado la vida. Todos necesitamos algo que nos ancle. Nuestra cultura, nuestras raíces, eso nos ata al suelo. A su vez, todos necesitamos alas, algo que nos permita llegar a ser más de lo que somos. El explorar, el buscar, nos permite ir encontrando eso. Es decir, necesitamos anclarnos en nuestras raíces para no perdernos pero también necesitamos elevarnos en nuestras alas para no marchitarnos..
La novela se inscribe en una tradición muy particular: no es distópica, no es histórica, no es estrictamente especulativa, y sin embargo tiene algo de todas esas formas. ¿Cómo pensaste su género, o preferiste dejar que eso lo decida el lector?
La verdad es que cuando escribí la novela no pensé en ningún género en particular. Siempre escribo lo que me gustaría leer a mí, así que tiene elementos de todas esas lecturas de las que me abrevé a lo largo de los años. Así que, bueno, dejo en el lector decidir qué exactamente es lo que tiene en las manos, si es que le interesa catalogarlo, porque en el fondo, da igual. Lo importante es lo que nos aporta.
¿Crees que la narrativa hispanoamericana necesita ampliar aún más sus formas de contar, para ir más allá de lo testimonial o lo biográfico? ¿Qué posibilidades ves hoy en el riesgo formal, en el desvío, en el desacomodo de la trama tradicional?
La narrativa latinoamericana cuenta con un acervo muy rico. Hay de todo, desde novelas experimentales como Rayuela hasta microficciones hasta «El dinosaurio» de Augusto Monterroso. O sea, cuadros costumbristas, leyendas, de todo. Creo que no es que tengamos que ampliar las formas de contar sino que es bueno reivindicar distintos elementos de nuestra tradición, trayéndolos al presente para ajustarse a las sensibilidades del momento. Y, claro, al probar con distintas posibilidades formales inevitablemente se da con cosas nuevas, o mejor dicho, se le dan matices nuevos a las cosas. En todo caso, la literatura testimonial no tiene nada de malo en sí, pero se multiplican las posibilidades y enriquecen los horizontes si abrimos el abanico.
Recibe nuestros artículos, noticias y novedades editoriales de Ulterior Editorial en tu correo electrónico.